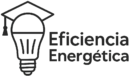Leo en el Artículo 3 de la Ley de Planeación y Transición Energética, la siguiente definición de transición energética: “Modificación del sistema energético que consiste en la migración de un sistema basado en Energías Fósiles hacia uno sustentado preponderantemente en Energías Renovables y de bajas Emisiones”.
Siendo esta la definición del estado mexicano de lo que es este proceso continuo, creo que se queda corta, muy corta, porque, más que otras transiciones energéticas, en esta no estamos pasando (como se entiende de la definición) simplemente de un energético a otro, tal y como en algún momento se pasó de la leña al carbón o del carbón al petróleo, sino que es algo mucho más complejo y profundo.
En primer lugar, hago las siguientes preguntas (que, por cierto, me he hecho por muchos años): ¿hasta dónde llega el “sistema energético”? ¿Llega solo al medidor o incluye la electricidad que fluye hasta hacer posibles servicios energéticos como la iluminación en mi cuarto o el funcionamiento de la computadora con la que escribo este artículo? ¿Incluye al calentador solar en mi techo que solo está conectado a los tubos de agua de mi casa? En otras palabras, ¿los focos, los motores, los ventiladores, los refrigeradores, que son los que nos entregan los servicios energéticos, son parte del “sistema energético”?
En este sentido, y en función de referencias internacionales, considero que la transición energética actual no es nada más dejar atrás a los combustibles fósiles (que es parte del proceso), sino que se mueve en una perspectiva donde lo importante es el atender las necesidades de servicios energéticos con calidad, seguridad, economía y mínimo impacto ambiental, y lo hace, desde hace ya varias décadas, simultáneamente en cuatro procesos: electrificación, descentralización, descarbonización y digitalización.
Estos procesos involucran un amplio universo de tecnologías que reflejan el propio cambio tecnológico y que la mayoría está relacionada a la forma en la que atendemos nuestras necesidades de servicios energéticos, como pueden ser la movilidad, el confort térmico, la iluminación o el agua caliente, entre otras. Por ejemplo, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya ha cambiado la forma en la que nos movemos en las ciudades (ya sea optimizando nuestras rutas o utilizando taxis de aplicación) y las maneras en las que hacemos nuestras compras de alimentos y otros productos, alterando, a final de cuentas, la cantidad de energía utilizada para ese servicio energético.
La electrificación es un proceso que ya lleva décadas ocurriendo, pero hoy en día lo hace con mayor velocidad y alcance, en particular por lo que ocurre en el transporte. Obviamente, esto presiona a la necesidad de mayor capacidad de generación, pero también del fortalecimiento de redes de transmisión y distribución, además de los ajustes al funcionamiento de las redes de distribución en la medida que la carga de vehículos pasa de hacerse en gasolinerías a las propias viviendas de los dueños de los vehículos. Inclusive y un aspecto que no termina de resolverse, está el asunto de las normas técnicas de instalaciones eléctricas, que en México tardan demasiado en actualizarse a estos rápidos cambios, lo que compromete la seguridad de muchas instalaciones.
La descentralización, que se manifiesta en la generalización de sistemas fotovoltaicos y de calentadores solares en techos, es otro fenómeno que apenas se perfilaba a principios de este siglo pero que hoy en día se expresa en forma por demás evidente en miles de techos en hogares, comercios e instalaciones industriales y que, afortunadamente, en México ya es parte del panorama de la planeación y las políticas energéticas. Sin embargo, esta descentralización afecta radicalmente la arquitectura del sistema eléctrico, que van dejando de funcionar de manera unidireccional para dar paso al flujo en sentido contrario con lo que se genera en los puntos de uso final. Por la velocidad en que esto está ocurriendo y aunque acciones asociadas a redes inteligentes están integradas a la Ley del Sector Eléctrico, no se les da el énfasis que se le da a las fuentes de energía.
En cuanto a la descarbonización, el motor es sin duda el detener las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, también afortunadamente, es un propósito explícito en la política pública del sector de la energía en México.
En lo que corresponde a la digitalización, la forma en la que ha ido alterando el funcionamiento de la economía y los hábitos de las personas es muy profunda, y permite alterar no solo la forma en la que opera el sistema de oferta energética, sino también lo que ocurre “del otro lado del medidor”. Por el lado de la oferta, la posibilidad de monitorear a detalle el funcionamiento de las redes de transmisión y distribución eléctricas permite aumentar la capacidad de respuesta rápida ante eventos naturales y de otros tipos que suceden en su funcionamiento. Por el lado de la demanda, permite a los usuarios de energía optimizar el funcionamiento de sus sistemas y responder a las señales económicas y técnicas que le manda el sistema al que está conectado. Esto, a su vez, ha abierto la posibilidad de que los usuarios, inclusive con pago por sus ajustes, modifiquen su funcionamiento y demanda de energía en función de las necesidades de la red eléctrica.
Entiendo que la autoridad y alcance que tiene en México la Secretaría de Energía se limita, fundamentalmente, a los recursos energéticos y a la infraestructura para transformar, transportar y distribuir energía, y a la regulación de las empresas involucradas, que es lo que justifica lo que, para mí, el limitado alcance de la definición en el primer párrafo de esta nota. Sin embargo, como una definición que refleja la comprensión, por parte de las autoridades responsables del estado mexicano, de un proceso de gran relevancia que está incluido en el título de la ley, pudiera haber tenido una que mejor reflejara lo que es la transición energética actual.