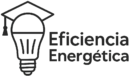Dos estudios, uno elaborado en 2009 por el autor de esta nota y otro por Diego Chatellier Lorentzen y Michael McNeil en 2018 en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, llegaron, por dos caminos distintos, a la misma conclusión: en las estadísticas energéticas nacionales de México, el consumo eléctrico de las edificaciones (residenciales y comerciales) está notablemente subestimado y es muy posiblemente mayor (o lo era en los años de los estudios) que el de la industria.
Esta subestimación en las estadísticas nacionales ocurre por el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) clasifica como “comercial” solamente a los usuarios en las tarifas de baja tensión y a las de media tensión las define como mediana industria. Sin embargo, instalaciones como edificios de oficinas, hospitales, escuelas, centros comerciales, hoteles e, inclusive, restaurantes, están conectados a media tensión por lo que, dentro de la clasificación de “media tensión”, se registran como “mediana industria”.
En el estudio de 2009, partí de información que obtuve el consumo típico de diversas sobre instalaciones del sector comercial y de servicios, las tarifas a las que están contratadas, su tamaño y, para poder extrapolar para comparar a nivel de las estadísticas nacionales, del universo de estas instalaciones en México. En particular, ubiqué y tomé en cuenta datos de decenas de las llamadas “hojas caso” del FIDE para instalaciones del sector comercial y de servicios (hoteles, escuelas, hospitales, tiendas de autoservicio y departamentales) y cuya tarifa es de media tensión; de una versión antigua de la base de datos del programa de edificios de la Administración Pública de la Conae (principalmente edificios de oficinas) que entonces comprendía más decenas de miles de metros cuadrados de este tipo de oficinas; de las estadísticas de venta de la CFE; y de datos sobre el número de instalaciones de las grandes empresas y de las asociaciones relacionadas al sector (como tiendas, hoteles, hospitales, escuelas y restaurantes).
A partir de esos datos realicé algunas estimaciones y concluí que el consumo de las instalaciones del sector es posiblemente tres veces mayor al que CFE define como “comercial”. Igualmente, sumando lo que CFE registra para el sector residencial, que el consumo de energía eléctrica de los edificios de uso residencial y comercial es posiblemente mayor que el consumo de energía eléctrica del total de las instalaciones industriales, lo cual tiene serias implicaciones para la política pública relacionada al ahorro de energía.
A su vez, el estudio de Chatellier y McNeil, estima el consumo de energía eléctrica para edificios no residenciales con base en el Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) para 8 tipos de edificios en cada una de las 32 entidades federativas del país. El ICEE es una medida que nos indica la cantidad de electricidad consumida por unidad de área, y cada tipo de edificio está caracterizado por un único ICEE, el cual varía según la región climática en la que se encuentre. Los edificios considerados fueron hoteles, restaurantes, oficinas, supermercados, hospitales y escuelas diferenciados por tipo de clima: clima cálido seco, cálido húmedo y templado.
Las conclusiones generales obtenidas por Chatellier y McNeil fueron las siguientes:
- El consumo de electricidad de los edificios no residenciales se estimó en 66.9 TWh para el 2017.
- Un incremento en la estimación del consumo de electricidad de edificios no residenciales de 192%, que está acompañado por un decrecimiento del 39% en el sector “otras ramas industriales”.
- En total, la industria consumiría aproximadamente 113 TWh de electricidad, mientras que el sector de los edificios (residenciales y comerciales) tendría un consumo de aproximadamente 126 TWh.
Estos análisis toman relevancia particular en cuanto a diversas políticas públicas.
- La primera y más evidente, que hay que corregir los valores que se consideran en el Balance Nacional de Energía para el consumo de electricidad de los sectores de industria y de comercios y servicios. Esto implica que CFE debe registrar el tipo de uso de las instalaciones más allá del nivel de voltaje al que se contratan.
- La segunda tiene que ver con el limitado registro que se tiene sobre el universo y aspectos constructivos de instalaciones de los sectores comerciales y de servicios. La falta de registros locales del número, tamaño y uso de edificaciones que no son de uso residencial es una de las mayores problemáticas para tener políticas públicas adecuadas: no tenemos claro del área ocupada por este tipo de instalaciones y, menos aún, de su tendencia de crecimiento.
- La tercera está asociada a la demanda de un servicio energético básico en espacios ocupados por personas, que es el confort térmico, cuya satisfacción implica el uso de equipos que hoy día determinan la demanda pico del Sistema Interconectado Nacional: el aire acondicionado. En muchos sentidos, un mejor conocimiento del tamaño del sector, de los equipamientos típicos, de su ubicación y de las características de la envolvente de las edificaciones, pueden ser muy útiles a la hora de tener que responder a limitaciones de capacidad sin afectaciones mayores a estas instalaciones, sus ocupantes y la actividad económica que representan.
- Finalmente, y dado que en México no hemos podido generalizar la aplicación de las dos Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la envolvente de los edificios residenciales (la NOM-020-ENER) y no residenciales (la NOM-008-ENER), una caracterización más clara y precisa de este universo de instalaciones debería servir para darle valor a estas NOM (o, cuando menos, sus elementos básicos) y tener apoyos políticos de mayor peso para su integración a reglamentos de construcción.